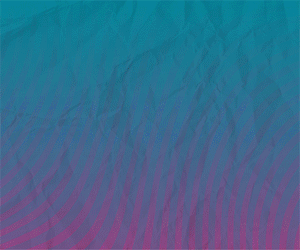La sociedad que queremos: ¿se puede decir (y hacer) cualquier cosa?
Nos acercamos a las elecciones de octubre y se profundiza la campaña electoral. Candidatos y candidatas buscan seducir al electorado y sumar adhesiones de distintos sectores a través de sus propuestas. Ahora bien, ¿se puede decir cualquier cosa?

Imagen Ilustrativa.-
La democracia ha demostrado ser el mejor sistema conocido para organizar nuestra vida en sociedad, cómo nos cuidamos en comunidad, cómo gestionamos nuestros conflictos consustanciales a la vida misma. El Estado de derecho, aún con todas las críticas que podamos hacerle, ha permitido mantener un cierto equilibrio.
Pareciera que determinados consensos básicos sobre los que algunas personas entendíamos, había un acuerdo generalizado en nuestro país, se revisan, se rediscuten, se ponen bajo la lupa recordándonos que la disputa de sentidos es permanente, que nunca dejamos de volver a inscribir una y otra vez el pasado reciente en el presente, ni de defender la sociedad que queremos. Porque lo que vivieron nuestros padres y madres, nuestras abuelas y sus padres, no llega a las nuevas generaciones si no desarrollamos la tarea imprescindible y pedagógica de transmisión. Ese proceso en algún punto nos lleva una y otra vez a repasar o repensar por qué creemos y defendemos la democracia. Y a reafirmar también lo importante que es participar de la discusión de qué sociedad queremos, de qué significa una vida digna, y quienes pueden acceder a ella.
En la escuela aprendí que una de las cosas que, en el siglo XX, marcó el rumbo de la historia y las maneras de concebir la sociedad, el ser humano y sus límites frente al otro, fue la Segunda Guerra Mundial. Esto dejó el saldo de millones de personas muertas, muchas de ellas perseguidas para su exterminio, evidenciando el horror que es capaz de generar el pensamiento fascista llevado a la acción del poder. Esto forzó a los estados a generar acuerdos para que eso no vuelva a ocurrir y desde ese entonces es que entendemos a los derechos humanos como los conocemos hoy, como un acuerdo universal sobre la dignidad intrínseca de la condición humana, sobre el valor fundamental de las personas sin importar sus características específicas o entendiendo junto a ellas, asumiendo esas diferencias.
Desde una perspectiva de derechos humanos, que es desde donde nos parece importante paramos para pensar la realidad, el rol del Estado está cargado de contenido. En este sentido, si bien surgen históricamente como límite al poder del Estado, durante su desarrollo histórico estuvo marcado por las luchas de distintos colectivos reivindicando sus demandas específicas. Este contenido implica una serie de acciones por parte del Estado, de políticas públicas que debe hacer, porque así lo ha decidido y se ha comprometido, en pos de asegurar el acceso a derechos a las personas. Sin importar en qué situación estén: en qué parte del territorio de nuestro país, su pertenencia étnica, su edad, su género, su clase, su orientación sexual. De modo que marca de manera cada vez más clara cuál es el marco en el cual debe inscribirse la política pública: qué es lo posible y que no.
En la cuarentena surgieron en múltiples lugares del mundo grupos que señalaban a las medidas de los Estados para prevenir la propagación descontrolada del Covid-19 como represoras de las libertades de los individuos. Con esto se popularizó la idea de la libertad individual exacerbada como valor. Sin embargo, es una ficción. Sin Estado, sin instituciones, sin contrato social lo único que hay es una situación de naturaleza del “hombre lobo del hombre", donde simplemente opera la ley del más fuerte, la ley de la selva, del sálvese quien pueda. Eso no es libertad. En este contexto capitalista, es sin dudas la ley del mercado. Sin condiciones materiales no hay posibilidades de decidir nada, es decir sin trabajo, sin techo, sin comida, no hay decisión posible. De este modo, el proyecto de vida propio en verdad se enlaza con ese entramado colectivo que lo sostiene y lo hace posible, en la medida que asegura las posibilidades para crecer, para vivir dignamente. Los modos de gestión de las diferencias, el disenso en esa vida en sociedad, regulada por las instituciones, por la cultura, no puede bajo ningún punto plantearse a partir de la eliminación del otro.
Esto es básicamente lo que proponen los discursos de odio: construyen al otro como enemigo que por lo tanto hay que destruir. Y ese enemigo a su turno va rotando, un día fueron los judios, otro día los obreros, otro día los estudiantes universitarios, otro día los homosexuales, otro día las mujeres, otro día, las personas migrantes. El otro no puede ser nunca nuestro enemigo.
Yo no viví el terrorismo de estado, lo aprendí tambien en la escuela y lo cargué de contenido en la Facultad de Derecho. Comprendí que cuando el Estado utiliza su poder para secuestrar, torturar, desaparecer y matar no hay ninguna guerra, ni dos demonios. Hay una perversión del Estado y su función. No podemos relativizar las guerras, sin importar como se autodenominen. Lo que sucedio fue terrorismo de Estado, fue la utilización de su aparato, de toda su fuerza para perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer opositores a un modelo centralmente económico. No fueron dos demonios, frente a las fuerzas del Estado no había una otredad. Se persiguieron trabajadores, docentes, estudiantes, jóvenes, adolescentes y adultos. Fueron 30 mil.
En la crisis del 2001 yo ya tenía doce años, no la aprendí en la escuela, pude verla siendo niña y fui comprendiendola a medida que crecí. Esa crisis fue una de las consecuencias del mismo plan económico de la dictadura cívico-militar. Plan que ya en su momento puso a nuestro país entre los más endeudados del mundo, y que liberalizó y desreguló cuánta parte de nuestro sistema productivo pudo. Ese plan no podría haberse llevado a cabo sin antes haber perseguido y diezmado al sector obrero, los grupos militantes, estudiantiles y haber sembrado terror en la sociedad en general.
Hoy en día tenemos dentro del abanico electoral de cara a las elecciones presidenciales de octubre, una facción grande que promete no solo un ajuste desmedido, achicamiento del estado y apertura desregulada de los mercados, sino que también asegura una fuerte represión para quien se oponga. Todo esto enmarcado en reivindicaciones a la dictadura cívico-militar. Todo esto bajo la bandera de la libertad.
Pero esta libertad de la que habla la derecha de hoy suena mucho más peligrosa, porque, si bien evoca a los peores demonios que nos trajo la dictadura, lo hace enmascarada en un partido y a través de un sistema de elecciones democráticas. Quieren implosionar nuestra democracia utilizando sus propias reglas. Es ahora cuando más urgente me parece resignificar qué entendemos por libertad y volver a ponernos de acuerdo sobre cómo se construye.
Florencia Vallino Moyano
Directora Ejecutiva de ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), abogada graduada de la UNT, aspirante a la docencia en la Cátedra A de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNT, consultora en derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.