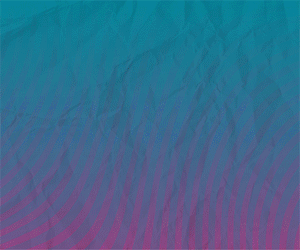El método Tangalanga: hay que putear más
La película sobre el prócer de las bromas telefónicas, el Messi puteador de la final del mundial y el llavero de Jaimito. La necesidad de volver a la puteada como expresión del ser nacional. Por Exequiel Svetliza.

La coronación de la Scaloneta en el mundial nos movió el piso. Tan grande fue el impacto colectivo que todavía experimentamos los efectos de su onda expansiva. Nos siguen llegando esquirlas de esa felicidad. Como olas que arrastran los restos de un naufragio hacia la costa, aparecen videos, fotos, secuencias, escenas, momentos del equipo y de sus protagonistas que no habíamos visto entonces. Días atrás, me encontré de casualidad con uno de esos pequeños tesoros: las imágenes de las primeras palabras de Messi después del triunfo contra Francia. Es un video que no fue parte de las transmisiones televisivas y qué sólo pudo verse en ese momento en la pantalla gigante del estadio qatarí. El capitán, en un más que comprensible estado de emoción violenta, toma el micrófono y dice: “Vamos Argentina la concha de su madre, somos campeones del mundo”. Para entonces, ya había remeras, llaveros, calcos, mates y hasta tatuajes con la reacción del diez post partido contra Holanda cuando se despachó con la canónica frase: “Andá pa allá, bobo”. Un Messi autentico, rebelde y hasta tierno en su expresión: bardea, sí, pero no cae en el desborde de lo soez ni apela a palabras altisonantes. En términos lingüísticos, mucho más cerca del hincha bullanguero que del hincha quilombero. De ahí mi asombro ante el Messi puteador de la final. Ese mismo día, fascinado aún por el hallazgo, fui al cine a ver la película El método Tangalanga. Destino, magia o algoritmo, una cosa lleva a la otra.
#Messi????
MESSI: "¡Vamos Argentina che, la concha de su madre. Somos campeones del mundo!". pic.twitter.com/ConOiKIunW— José Pérez (@RatakPerez) January 5, 2023
El método Tangalanga es una ficción basada en la vida y obra de Julio Victorio de Rissio, mejor conocido por su nombre artístico: Doctor Tangalanga. La película dirigida por Mateo Bendesky y con la participación del tucumano Ezequiel Radusky (haciendo de tucumano) vuelve sobre la figura del prócer nacional de las bromas telefónicas; una forma de humor ya extinta, pero que muchos recordamos con cariño y nostalgia analógica. El personaje de Tangalanga nace casi por accidente de las bromas que Julio grababa para hacerle escuchar a un amigo que se encontraba internado. Esos cassettes comenzaron a circular de mano en mano casi de forma clandestina. Tangalanga fue viral mucho antes de que exista la viralización. También se volvió un personaje de culto en los noventa que llegó a ser ponderado por artistas de la talla de Luis Alberto Spinetta, quien incluyó su voz en uno de sus discos.
Difícil no embarcarse en el viaje emotivo hacia la edad dorada de las bromas telefónicas para quienes, como yo, incurrieron en el goce lúdico y adolescente de esa práctica. Hoy que todo el mundo carga con un celular encima puede sonar raro, pero las líneas de los teléfonos fijos llegaron bastante tarde a mi barrio. Será quizás por eso que algún ingeniero de la travesura encontró la maña para hablar gratis desde la cabina de los teléfonos públicos. Lo cierto es que tampoco teníamos mucha gente a quien hablar, así que lo usábamos para hacer llamadas impertinentes como le habíamos visto hacer a Bart Simpsons en la tele. Y como habíamos escuchado en la labia mordaz de Tangalanga que, para nosotros y en aquellos años, ya era todo un mito. La clandestinidad, la impunidad casi asegurada y esa especie de distancia familiar que brindaba el teléfono era un combo irresistible para nuestros ímpetus juveniles todavía no mediados por internet.
En la película, Tangalanga es un alter ego como Batman para Bruno Díaz o Superman para Clark Kent. Un hombre común con un poder extraordinario que, para resguardar ese don, debe apelar al disfraz. La gorra, los anteojos, la barba y el bigote que hicieron del Doctor un ícono. Claro que en aquellos tiempos ser/ hacer de otro demandaba un mayor esfuerzo. Hoy las redes sociales nos barnizan de otredad. Es un barniz muy brillante; tanto que es casi un espejo. Vivimos escindidos en esa ficción de lo que parecemos en las redes y lo que somos por fuera de ellas; una ficción que nos aburre de nosotros mismos.
Ingenioso, irreverente y procaz. Ante todo, Tangalanga ha sido uno de los grandes exponentes de la prolífica tradición de puteadores que nos ha legado la cultura nacional. En ese parnaso del lenguaje indecoroso argentino figuran nombres como Enrique Pinti, Federico Luppi, Osvaldo Soriano, Roberto Fontanarrosa, Esther Goris, Yayo y muchos otros más. En el cine, en el teatro, en el deporte y en la vida política, las puteadas han sabido tallar palabras estridentes en el mármol de la historia. Vale recordar al personaje que interpreta Héctor Alterio en la película Caballos Salvajes gritando “¡La puta que vale la pena estar vivo!”. A Luis Brandoni en Esperando la carroza con “Ahí lo tenés al pelotudo”. A la Cristina Kirchner del audio a Oscar Parrilli y su íntimo y memorable: “Yo, Cristina, pelotudo”. O el “Hijos de puta” que no escuchamos, pero vimos dibujado en los labios de Diego Maradona en la final de Italia 90 cuando el público silbó el himno nacional. Saga en la que se inscribe, por qué no, ese “Vamos Argentina la concha de su madre” del Lionel Messi campeón mundial. Por fuera de las prudentes y edulcoradas historias oficiales, la puteada aparece como una expresión genuina, visceral y muy nuestra. Ya lo escribía Rodolfo Walsh en el prólogo de Operación masacre: “Tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo: “Viva la patria” sino que dijo: “No me dejen solo, hijos de puta”.
Las puteadas están tan asimiladas a nuestra cultura que a comienzos de los noventa inventamos un dispositivo móvil para llevarlas a todas partes. Mucho antes del advenimiento de las redes, de los memes y de los emojis, la tecnología nos brindó el popular Llavero de Jaimito. El grosero aparato contaba con una serie de insultos ya grabados que se podían escuchar accionando los botones. En aquel entonces no había niño, adolescente o adulto inmaduro que no anhelara contar con el artefacto malhablado, ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Por su carácter disruptivo y su extendida fama de pervertidor de las buenas costumbres discursivas, eran un blanco fácil de las incautaciones de los docentes en las aulas.
Como desahogo, celebración, expresión de bronca o de júbilo. Como injuria, burla o afectuosa familiaridad. Susurrada en un pasillo cualquiera o gritada desde la ventanilla de un auto. La puteada es polifacética en sus modos y tiene un innegable poder catártico. La mayoría de las veces, asume la forma de la exteriorización de profundos sentimientos humanos que no encuentran otra manera de expresarse. Celebrada por el vulgo, vilipendiada por los guardianes de la moral lingüística, enseñada a los loros que descansan en llantas de bicicletas desde tiempos inmemoriales. Ahí donde desaparecen la mesura y la templanza, aparece la puteada como necesidad poética. Sin embargo, ya sea porque vivimos tiempos proclives a la cancelación y a la censura, o bien porque es vista como anacrónica por las nuevas generaciones, la puteada parece haber caído en desuso y los grandes puteadores se han convertido en antiguas piezas de museo.
Propongo volver a la puteada como la expresión más auténtica del ser nacional. Recuperar el placer de escuchar el improperio justo en el momento preciso y las cuarenta bien cantadas para alegría y liberación del pueblo. Hacer de la grosería bien dicha y bien direccionada un acto de justicia. Retomar el prodigioso legado de Tangalanga y la exaltada enjundia del Messi campeón. Abandonar las medias tintas y las tibiezas que nos acechan para dejar que las palabras broten como un vómito indómito. Ya decía Roberto Galán, aquel viejo gurú del amor televisivo, que había que quererse más. Creo que estos son tiempos de putear más. O más como antes. Y aquel que no esté de acuerdo conmigo en esta premisa bien puede hacerse remil culiar o irse a la recalcada concha de la lora ¿No?