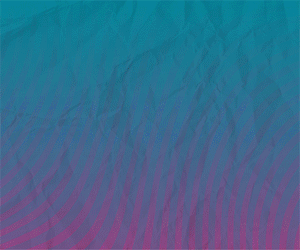El viaje de Cucú: de la Quiaca a Ushuaia pedaleando
Historias de acá
José Leonardo Svetliza recorrió el país de punta a punta arriba de su bicicleta. Los paisajes, la soledad, el encuentro con un puma y un desafío personal que llega a su meta: “El viaje es 80% cabeza y 20% físico”.

La ruta cuarenta en bici en cuarenta días.
Cuando dijo que se iba muchos lo creyeron loco. Para muchos otros, esa no era más que la confirmación de una locura que ya suponían. Andaba acelerado, más que de costumbre, en aquellos días que precedieron a las fiestas de fin de año. Quería salir cuanto antes, pero no tenía ni bicicleta. A la suya se la habían robado hacía un tiempo y necesitaba una nueva. En un par de semanas compró bici, alforjas, indumentaria, preparó una carpa, bolsa de dormir y anafe. Desde el 20 de diciembre que partió desde la Quiaca, cada que vez que me preguntan por mi hermano tengo que decir que está en tal o cual pueblito, la mayoría de las veces ignoto, al que llegó, siempre, pedaleando. Cuando me preguntan con quién se fue y contesto que solo, la respuesta es casi invariablemente: “está loco”. Algunos lo dicen en forma de pregunta, otros con signos de exclamación. Mi hermano es José Leonardo Svetliza y, a diferencias de otros, acaso la mayoría, en lugar de usar las vacaciones para descansar cuerpo y mente, se propuso explorar sus límites con un desafío: recorrer el país de norte a sur en bicicleta a través de la ruta cuarenta. Mientras escribo estas líneas en la comodidad de mi sillón y con el aire en 24, él está en Río grande, a 250 kilómetros de cumplir con su objetivo. Entonces habrá recorrido más de 5300 kilómetros, todo tracción a sangre; sangre inquieta que, insospechadamente, es la misma que la mía.
José Leonardo Svetliza tiene 34 años es casi ingeniero, docente, mecánico, restaurador de fierros, desarmador y armador de algunas cosas, inventor de algunas otras. Alguna vez piloteó autos de carrera y anduvo, mucho, muchísimo, en bicicleta. De niño, por su exceso de energía y una inusual precisión en ese ímpetu, mi (nuestra) mamá le puso por apodo “Cucú” por esos relojes de los pajaritos. Muchos todavía lo llaman así. No ha perdido el apodo ni esa intensidad que lo caracterizan. Lo demuestra en los hechos: se propone metas que a muchos, como a mí, les resultan agotadoras de sólo pensarlas. La semana pasada, cuando hablamos para esta nota, estaba en Cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz, donde se encuentra el faro del fin del mundo y donde comienza la afamada ruta 40. Había recorrido los 5080 kilómetros que separan a ese punto del extremo norte en La Quiaca y los había andado en 40 días. Así de redondo: la 40 en 40 días. Admirado, sólo atiné a felicitarlo: Llegaste. Él me corrigió, no había llegado, todavía le faltaban más de 600 kilómetros para terminar de recorrer todo el país.

Cuando salió, salió sin mapa, pero con una meta fija que era llegar hasta al fin. Ha recorrido la puna, el desierto, la estepa, la Patagonia. Ha pedaleado con un asfalto que se cocinaba a 51 grados de temperatura ambiente en San Juan y rodeado por la nieve en San Martín de los Andes. Celebró la navidad con un asado en un hostel en Cafayate y el año nuevo con un plato de fideos hervidos en un pueblo riojano de 20 casas llamado “Los Tambillos” donde estuvo acompañado por un amigo, Daniel “Ratón” Villalba. Cuando le pregunto qué fue lo mejor de todo lo andado, de tantas experiencias y kilómetros que se le fueron sumando en el viaje, “Cucú” no duda un instante: “La gente, chango”. No faltó quien le convidara un mate o una fruta en la ruta o gente que lo hospedó desinteresadamente en su casa o que le invitó un plato caliente de comida o una ducha. Un grupo de ciclistas catamarqueños que lo acompañó durante un tramo del trayecto, un ecuatoriano con el que se cruzó en el camino de los siete lagos, un tipo que lo vio en una calle en Río Grande y lo invitó a cenar o Nora Fuensalida, de La Puntilla, Catamarca, que lo trató como un hijo. Compañeros, amigos de rutas, anfitriones circunstanciales: “Hay personas a las que vi una sola vez en la vida y me mandan mensajes para ver cómo voy. Me ha cambiado mucho el concepto que tenía porque hay gente muy buena que siempre busca darte una mano. Hay partes donde la plata no te sirve para nada porque no hay nada y la gente te ayuda sin pedirte nada a cambio”.

El entorno natural, los paisajes que se iban metamorfoseando a lo largo del camino, fue otro de los puntos más altos del recorrido. Pero una cosa es apreciarlos detrás del parabrisas de un auto y otra distinta es estar ahí siendo parte viva de esos horizontes coloreados que, por momentos, se volvían de una belleza inconmensurable, casi surrealista: “Toda la puna es muy linda… el Parque los alerces también… hay un montón de lugares muy lindos en San Juan o en La Rioja. Yo ya había pasado por muchos de estos caminos, pero en la bicicleta es muy distinto, te va pegando el clima y estás en contacto permanente con la naturaleza”. En muchos de esos caminos desiertos los autos desaparecían y los que se cruzaban eran los animales: ñandúes, quirquinchos, ovejas, liebres y hasta un puma que se le interpuso en Estancia El Cóndor, en Bariloche: "No era nada chico, la verdad que me cagué de miedo”, confiesa entre risas. Ambos siguieron su camino.

Pero no todas esas postales telúricas fueron halagadoras, por largos kilómetros el paisaje se volvió un entorno solitario y hostil. Por momentos, no era más que un hombre solo pedaleando en la nada en contra del viento. Un hombre rodeado de tierra yerma, de puro horizonte, con el sonido de sus propios pensamientos como única radio. Un hombre que se escucha sólo a sí mismo, un viajante que naufraga en un camino borrascoso de polvo, un loco. “Vas con la cabeza a mil. Hay días en lo que lo único que hago es pedalear. Hay tramos donde no pasan ni los autos. La parte más dura fue la estepa, ahí no hay nada. Creo que el viaje es 80% cabeza y 20% físico. Se pone difícil cuando ves que estás solo. Cualquiera pedalea por los siete lagos, pero en la estepa no. Yo me lo tomé como un desafío personal”, cuenta y la voz de mi hermano se pierde por momentos entre rumores fantasmagóricos. Es el viento que arrasa en la pingüinera de Cabo Vírgenes donde lo han hospedado los guardafaunas del lugar.
El viento, ese enemigo invisible que galopa a casi 100 kilómetros por hora y amenazaba con arrancarle la bicicleta de los pies. El viento, su fuerza y un sonido que parece venido de otro mundo. “Al viento del oeste lo tenés de frente o de costado. Nunca me he caído, pero muchas veces me ha sacado de la ruta. Sentís que no avanzás nada y te cansa. En Neuquén, por ejemplo, he puesto la bici en contra de donde tenía que ir porque no podía más y me desvié un poco de la ruta cuarenta. Al final he conocido lugares que ni imaginaba conocer”, cuenta. En la desolación, con el frío golpeando y el viento como un muro infranqueable, la única descarga, muchas veces, fue el llanto. Llorar y seguir pedaleando: “Había días que estaba muy cansado y no me quedaba otra que pedalear. Si tenés comida sólo para un par de días, te tenés que apurar”. Cucú ha pedaleado en promedio 105 kilómetros por día y llegó a hacer 240 en una sola jornada. Las rutinas diarias se amoldaban al clima de la región. En Cuyo se levantaba a las cuatro de la mañana y pedaleaba hasta el mediodía para evitar el calor. En la Patagonia, a las ocho estaba en la ruta. Pinchó dieciocho veces y, en el camino, tuvo que reemplazar algunos componentes de la bici que salieron de Tucumán cero kilómetros, pero se fueron gastando de tanto trajín. En los parajes más desolados, durmió donde lo encontró la oscuridad, en una carpa, al costado de la ruta. Y comió donde lo encontró el hambre.
Si alguien me pregunta mañana por la tarde por dónde anda mi hermano, posiblemente tenga que contestar que en Tolhuin. Pasado, quizás en Ushuaia. Acaso después me vuelvan a decir (en signos de pregunta o de admiración) que está loco. No tendré más remedio que asentir con una sonrisa o responder a lo Calderón de la Barca: ¿Qué es la vida? Una locura.